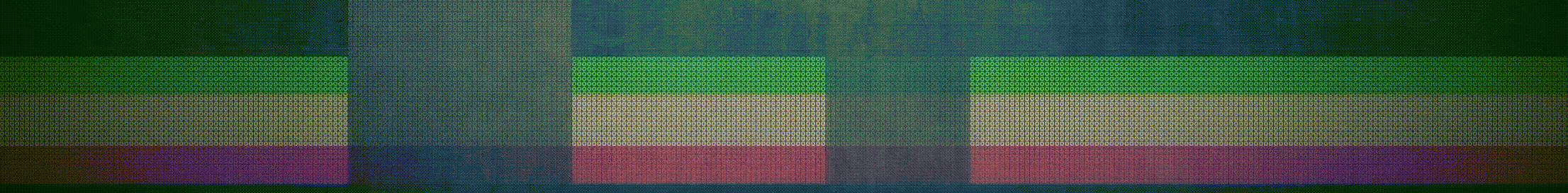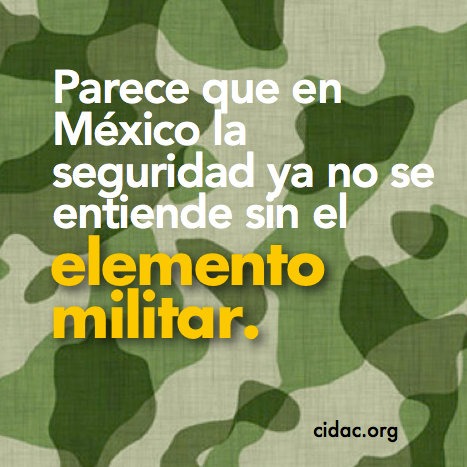
En el marco de la conmemoración del centésimo segundo aniversario de la Marcha de la Lealtad (cuando, en los albores de la Decena Trágica de 1913, el presidente Francisco I. Madero fue escoltado por el ejército en una muestra de fidelidad ante el golpe de Estado que se estaba gestando en su contra), el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos salió al paso de diversas críticas a las fuerzas armadas por supuestas violaciones a derechos humanos en su participación en el combate a la delincuencia organizada.
El general secretario indicó: “Todos somos mexicanos, anhelamos mejores condiciones de vida, progreso, seguridad y desarrollo. Hay quienes quieren distanciarnos del pueblo, imposible. Somos uno y lo mismo…”. En el momento presente, el ejército no se encuentra en una posición cómoda; cada vez más lejos de la imagen de las labores solidarias del Plan DN3 de asistencia a la población ante desastres y contingencias, y crecientemente más cerca del desgaste provocado por la lucha contra el narcotráfico y de las acusaciones por violaciones a derechos humanos. En este contexto, ¿cuáles son las perspectivas respecto de las labores militares en el país?
México finalmente está experimentando las consecuencias de una decisión desafortunada tomada hace más de una década: en lugar de fortalecer y desarrollar capacidades en las instituciones civiles de seguridad pública, se optó –de facto- por desestimarlas y sustituirlas poco a poco por el ejército para enfrentar al crimen organizado: aunque las responsabilidad legal de la seguridad pública es de los gobiernos locales, el gobierno federal había hecho suya esa función. Con la descentralización política que ocurrió a partir de la derrota del PRI en 2000, el gobierno federal dejó de tener capacidad para mantener la seguridad y los estatales y municipales la ignoraron.
Ante la falta de mecanismos funcionales para el mantenimiento de la seguridad, fue inevitable la participación del ejército. Desde el principio, esa decisión fue sumamente criticada, ya que encomendar las labores de seguridad pública a una corporación que responde a una lógica castrista era arriesgada. La estructura militar no está diseñada en una lógica de respeto a los derechos humanos o de democracia (o, más al punto, para tareas policiacas). Al contrario, las fuerzas armadas privilegian la eficiencia sin cuestionamientos y la obediencia a la autoridad o jerarquías. Como es sabido, el ejército no se ha encontrado exento de polémica en episodios cruciales en la historia contemporánea del país, desde los trágicos eventos de la Plaza de las Tres Culturas en 1968, pasando por la llamada “Guerra Sucia” de la década de 1970, hasta el más reciente caso del incidente en Tlatlaya. Aun con todos esos desencuentros con el espíritu de su misión, las fuerzas armadas siguen gozando de niveles altos de aprobación entre la ciudadanía en lo referente a la confianza institucional. También es cierto que los militares han ido adaptándose a las condiciones políticas y sociales propias de la transición del autoritarismo a la incipiente democracia actual. Temas como la honra a los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas, la justicia castrense, y la vinculación con una sociedad muy distinta a la de los tiempos del proteccionismo económico y el aislacionismo político del siglo XX, han significado trances complicados.
A pesar de que al inicio de su sexenio, el presidente Peña prometió un retiro gradual del ejército de las labores de seguridad pública, en realidad, el regreso de los soldados a los cuarteles es una alternativa cada vez menos viable. Tras más de una década de coexistencia con militares en las calles, no son pocas las regiones del país en las cuales se ha arraigado la idea de que la única paz posible es la paz militar. Esta concepción ha empoderado a jefes militares y debilitado a los gobiernos locales; el ejemplo más reciente y contundente: Michoacán. Aparentemente en México, tanto para el Ejecutivo como para la ciudadanía, la seguridad no se entiende ya sin el elemento militar; una situación de alto riesgo considerando la lógica de esta corporación. Lo más preocupante es que el Ejecutivo ha perdido gran parte del poder de decisión en materia de seguridad y ha quedado supeditado a la lealtad y voluntad del ejército.
Es importante notar cómo la permanencia del ejército en las calles y la disminución en la rotación de elementos castrenses entre los territorios en conflicto, son factores que aumentan la posibilidad de que se coludan intereses locales dentro de las estructuras e instituciones militares. Es decir, con el paso de los años, el gran riesgo de la cooptación de las fuerzas armadas por el crimen organizado –o, simplemente, su corrupción- resulta cada vez más preocupante.
Durante todo el siglo XX, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, México nunca experimentó un golpe de Estado debido a que el ejército era una institución estratégica y, por tanto, consentida del régimen político. Esta situación no se ha modificado del todo, pero tampoco nunca antes el ejército había estado tanto tiempo fuera de los cuarteles. De esta forma se identifica, por una parte, un aumento en la influencia local del ejército y, por otra, el desprestigio de la institución; una combinación peligrosa de pronóstico reservado. Conforme más tarde la regularización de las labores de las fuerzas armadas y se pueda decretar su regreso a los cuarteles, la amenaza de contaminación del aparato castrense ante el poder seductor de la criminalidad, será uno más de los múltiples factores de preocupación por la gobernabilidad de este país.