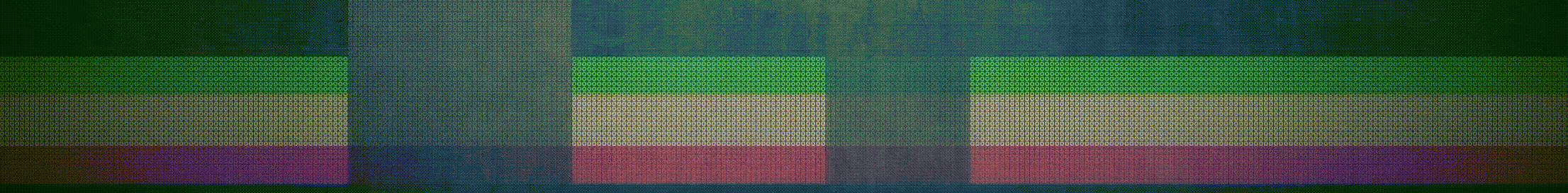El resurgimiento de la inseguridad como tema fundamental en la agenda mediática nacional, el inicio de la temporada electoral rumbo a los comicios de junio de 2015, la paralítica situación económica, las movilizaciones sociales por el caso Ayotzinapa, la prevalencia del conflicto en Guerrero, han enrarecido el ambiente social y político en México.
Para la administración del presidente Enrique Peña, este golpe de realidad llega en un pésimo momento. Si bien el entusiasmo gubernamental por la consecución de las llamadas reformas estructurales nunca fue del todo compartido por la mayoría de la población, el entorno actual ha exacerbado un clima de repudio y reproches al gobierno federal, el cual ha opacado el triunfalismo oficial de hace apenas unas cuantas semanas. De esta manera, Peña encara el reto más complicado de sus primeros veinticuatro meses de gestión, sobre todo al hablar de un gobierno que privilegió tanto la imagen y la comunicación como pilares de su éxito. ¿Cómo ha respondido la autoridad federal hasta ahora ante esta contingencia?
Como respuesta al asunto de los desaparecidos de Ayotzinapa y a los hechos violentos de Iguala, las autoridades federales han emprendido dos vías. La primera consiste en el despliegue de las capacidades de las instituciones de seguridad y procuración de justicia para localizar a los estudiantes y a las autoridades municipales señaladas como responsables. Esto implica la clásica reacción de enfocar las energías en apagar un incendio coyuntural, sin necesariamente contar con una estrategia para atender los problemas estructurales de la violencia, el abuso de poder, la corrupción, la ingobernabilidad y demás vicios detrás de la crisis en Guerrero. Ni la reciente detención de la denominada “pareja imperial de Iguala” –el ex alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda—, ni el eventual descubrimiento del paradero de los normalistas extraviados, deberían ser suficientes para acallar los reclamos por un verdadero revulsivo en la manera en que el sistema político opera en el país.
La segunda respuesta se dio en forma de un llamado a las fuerzas políticas y a las organizaciones de la sociedad para emprender los cambios que impidan que se repitan casos de agresión similares. Es válido, e incluso es deseable, que de una coyuntura se generen cambios, pero éstos no deben ser igualmente coyunturales para salir del paso, sino estructurales. Sin tener una etiqueta oficial aún y sin conocer siquiera cuándo y en qué términos se concretará, el supuesto pacto convocado por el presidente Peña el 3 de noviembre, difícilmente va a generar cambios profundos si se repite el patrón reactivo y no proactivo de anteriores “acuerdos nacionales”. Por el contrario, el riesgo de caer en la replicación de patrones fallidos del pasado, podría degenerar en un instrumento para diluir responsabilidades y compartir el costo del fracaso de las acciones de las autoridades.
La consolidación del estado de derecho no puede hacerse por decreto, ya que no es algo etéreo que se acuerda, sino una serie de garantías y procedimientos construidos, preservados y fortalecidos por medio de instituciones bien diseñadas y dotadas de operadores –ministerios públicos, jueces, policías— capaces y responsables. En este sentido, México cuenta desde 2008 con una reforma constitucional encaminada a fortalecer el estado de derecho y que mandata a implementar un sistema de procuración e impartición de justicia penal eficiente, confiable y transparente antes del 8 de junio de 2016. Sin embargo, a pesar de que se han invertido importantes recursos humanos y financieros en esta reforma, no se percibe como una política pública prioritaria para el Ejecutivo federal, y es inminente el riesgo de terminar con viejas prácticas con nuevos nombres.
Para fortalecer el sistema de justicia mexicano no son suficientes los acuerdos y las declaraciones de intención, sino la creación de condiciones dentro de las instituciones de seguridad y justicia. No debe confundirse la retórica política con la voluntad política. Esta última es la que urge. Por su parte, la ciudadanía que se siente indignada y desalentada por las circunstancias del país, debe asumir un compromiso permanente con el Estado de derecho y no sólo exigir instituciones que honren plenamente las garantías individuales como regla y sin excepción, sino también respetarlas en consecuencia. De otro modo, el círculo vicioso de la corrupción nunca se romperá.