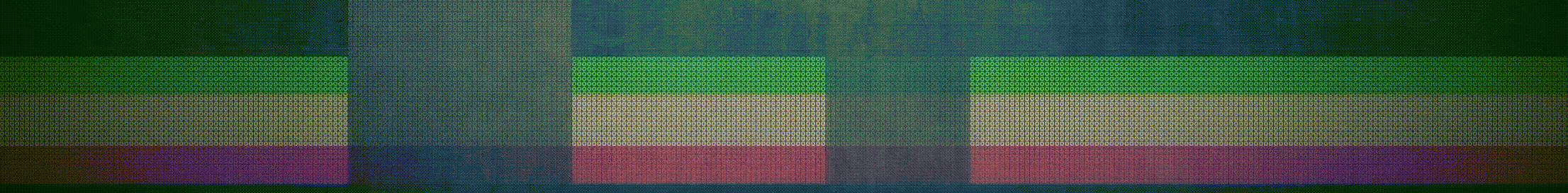El pasado 7 de abril, un comando tomó por asalto la mina “El Gallo 1”, localizada en el municipio de Mocorito, Sinaloa, y cuya explotación está a cargo de la empresa canadiense McEwan Mining. Los delincuentes sustrajeron alrededor de 9 mil kilogramos de concentrado de oro, es decir, de materia pendiente de ser refinada, pero con un valor aproximado de más de 8 millones de dólares.
El hurto de lo equivalente a un mes de producción en dicho yacimiento, fue resultado de un plan de acción muy bien maquinado. Sin negar relevancia al incidente, éste da pie para plantear un tema más delicado: la incapacidad del gobierno –en todos sus niveles- para garantizar la actividad económica libre de cualquier forma de intervención del crimen organizado. Las declaraciones de Rob McEwen, socio de la minera, para una televisora de su país, provocaron el estupor de las autoridades mexicanas, sobre todo porque el canadiense expresó con un tono casual que ellos pedían permiso a los carteles de la droga para poder operar en ciertas regiones de México. Si bien tal afirmación no sorprende a nadie, la prevalencia de esta clase de reglas informales y extralegales es una realidad intolerable que tiende a verse como normal. Sin embargo, la normalidad no necesariamente es equivalente a lo óptimo.
El involucramiento del crimen organizado en el sector de la minería no es novedoso. Basta recordar el caso de los Caballeros Templarios y su negocio de venta de hierro, procedente de minas michoacanas, a comerciantes chinos. No obstante, estos casos aislados podrían volverse tendencia en un contexto donde las organizaciones delincuenciales cada vez abren más los horizontes de la diversificación de sus operaciones. Todo ello ante la impávida y negligente mirada de la autoridad. Así, la hoy percibida como normalidad de las afectaciones del crimen al desarrollo de varios sectores económicos, puede salirse de control con suma facilidad. Esto adquiere mayor gravedad dado que las principales zonas de potencial inversión en tierra derivada de la apertura del sector hidrocarburos (por ejemplo, Tamaulipas, Veracruz y Coahuila), vive desde hace años una especie de estado de excepción caracterizado por la impotencia y, en algunas ocasiones, complicidad de las autoridades con la delincuencia. Los secuestros, extorsiones y amenazas a operadores, contratistas y personal de campo en regiones de alto riesgo suelen pasar desapercibidas en la prensa, pero son la inexcusable cotidianidad para no pocas empresas. Se argumenta que los inversionistas integran estas contingencias a su estructura de costos. Cierto. Ahora bien, desde la perspectiva del Estado mexicano, este cálculo de ponderables –ya se sabe muy bien adónde se están poniendo los pies—puede ser útil para las empresas, pero habla de una mediocridad pasmosa por parte del aparato gubernamental.
Por si fuera poco, las evidencias de que el crimen organizado le sale muy caro a México están a la vista. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), muestra cómo la inseguridad tiene un costo aproximado de más de 200 mil millones de pesos anuales. De esta forma, el país está ante el peor de los escenarios: ni se tienen las condiciones para incentivar el crecimiento y el desarrollo de la economía, ni tampoco el Estado es capaz de evitar que el crimen organizado tienda a suplirlo como autoridad en determinadas regiones y, entonces, acabe resultando natural para los inversionistas tener que acudir a los liderazgos delincuenciales a fin de llevar en paz sus negocios.
Es inaceptable pensar en la normalización de la coexistencia de la vida cívica con el crimen organizado, por poco o mucho tiempo que tengan funcionando así las cosas. El modelo que se plantea no es sustentable a largo plazo; no todas ni las mejores inversiones estarán dispuestas a asumir los costos cuando se encuentren disponibles otros mercados similares con situaciones no conflictivas. El auge de la delincuencia y las fallas del Estado para enfrentarlo no sólo han tenido costos económicos, sino también han dejado a su paso una carnicería de decenas de miles de muertos. Si las pérdidas en millones de pesos son preocupantes, el daño al entramado social es incalculable.