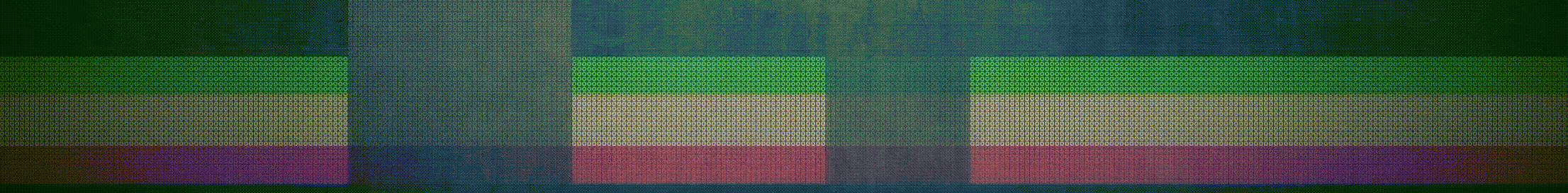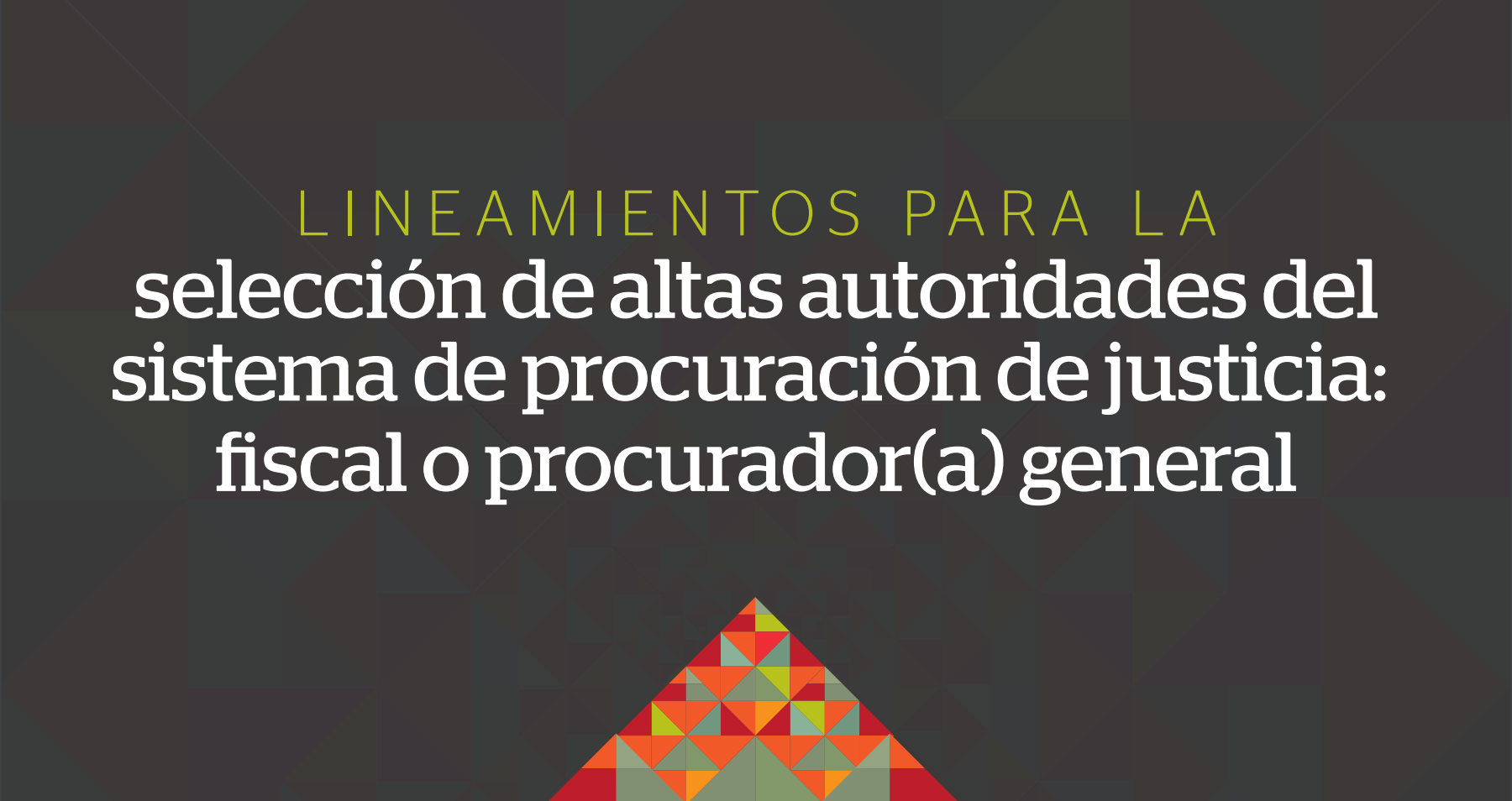Como parte del contenido no electoral de las recientes adiciones y modificaciones hechas por el Congreso de la Unión en materia política, destaca la creación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Si la minuta del Senado prevalece tal cual pasó a San Lázaro, en 2018 la FGR sustituirá a la Procuraduría General de la República (PGR) y se convertirá en un órgano autónomo que contará con, al menos, las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción. ¿Qué significará este cambio, tanto en términos de diseño institucional, como en operación política?
Los cambios en la PGR se antojan positivos, pues la institución se encuentra saturada y opera en un sistema de procuración desacreditado que se percibe como ineficiente y politizado, por lo cual la autonomía es bienvenida. Esta medida impacta en las dos grandes funciones del órgano de procuración de justicia: 1) al no depender funcionalmente de un poder público, posibilita la investigación independiente, imparcial y objetiva de los delitos; 2) la autonomía financiera y el patrimonio propio, teóricamente, facilitan asignar todo tipo de recursos para perseguir los delitos de forma eficiente. En el mismo sentido, que el Fiscal General se designe por un periodo de nueve años, salvaguarda a la institución de vaivenes políticos y de la interrupción en las políticas de persecución, además de que se fortalecen procesos internos de profesionalización del personal especializado. No obstante, existe el riesgo de parálisis entre la FGR y las administraciones nuevas a nivel federal, si es que no se genera suficiente coordinación y comunicación en cuanto a las líneas generales de la persecución de los delitos y la política criminal ligada al combate a la delincuencia.
Ahora bien, la autonomía de la FGR adquiere un carácter sui generis cuando se revisan, de entrada, los mecanismos de designación y remoción del titular. Para lo primero, el Senado seleccionará una decena de candidatos, los cuales serán enviados al titular del Ejecutivo para que éste conforme una terna y la remita a los senadores a fin de aprobarla con dos terceras partes de su quorum. Semejante proceso podría otorgar mayor legitimidad a la designación del Fiscal General, aunque también tiene el potencial de enturbiarla. Por su parte, la remoción quedaría en manos del presidente de la República –algo un tanto contradictorio con el concepto tradicional de autonomía—, si bien podrá ser objetada por mayoría calificada en el Senado. Sin embargo, el principal reto del diseño institucional de la FGR será constituirla en un órgano de control efectivo y dotarlo de “dientes” a fin de garantizar su credibilidad y libertad de acción.
Por otra parte, la creación de la fiscalía especializada en combate a la corrupción parece una respuesta no óptima a la urgente necesidad de instrumentar políticas en la materia. Esto resalta aún más cuando se observa la poca prisa que corre al gobierno para impulsar en el Congreso la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, órgano sucesorio de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Hasta el momento, la SFP está a pocos días de cumplir casi un año de extinta, a pesar de seguir operando y hasta de haber recibido un incremento de 6% en su presupuesto para 2014. Aunado a ello, la futura fiscalía especializada podrá encargarse de la investigación y persecución de los delitos, pero no va a ejercer labores de fiscalización, o sea, no podrá ejercer uno de los complementos básicos en el combate a la corrupción.
Al final, una de las cuestiones centrales será saber si todos estos cambios van más allá de buenas intenciones y no se convertirán en fórmulas para “cambiarlo todo y mantener todo igual”. Peor, no es obvio que las reformas propuestas contengan la dosis necesaria de realismo para asegurar que una procuraduría reformada efectivamente incida en la transformación de los ministerios públicos y toda la cadena que, en la actualidad, garantiza la ausencia de justicia.