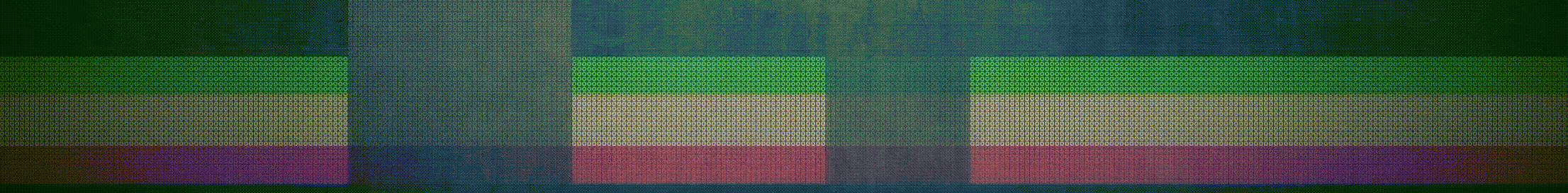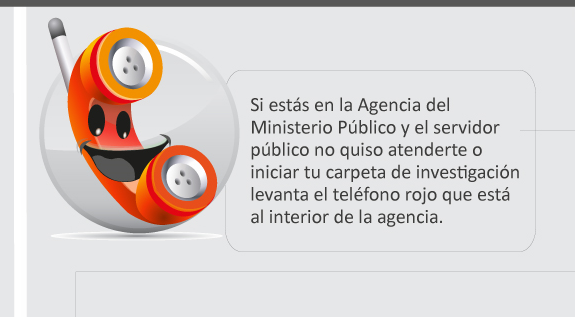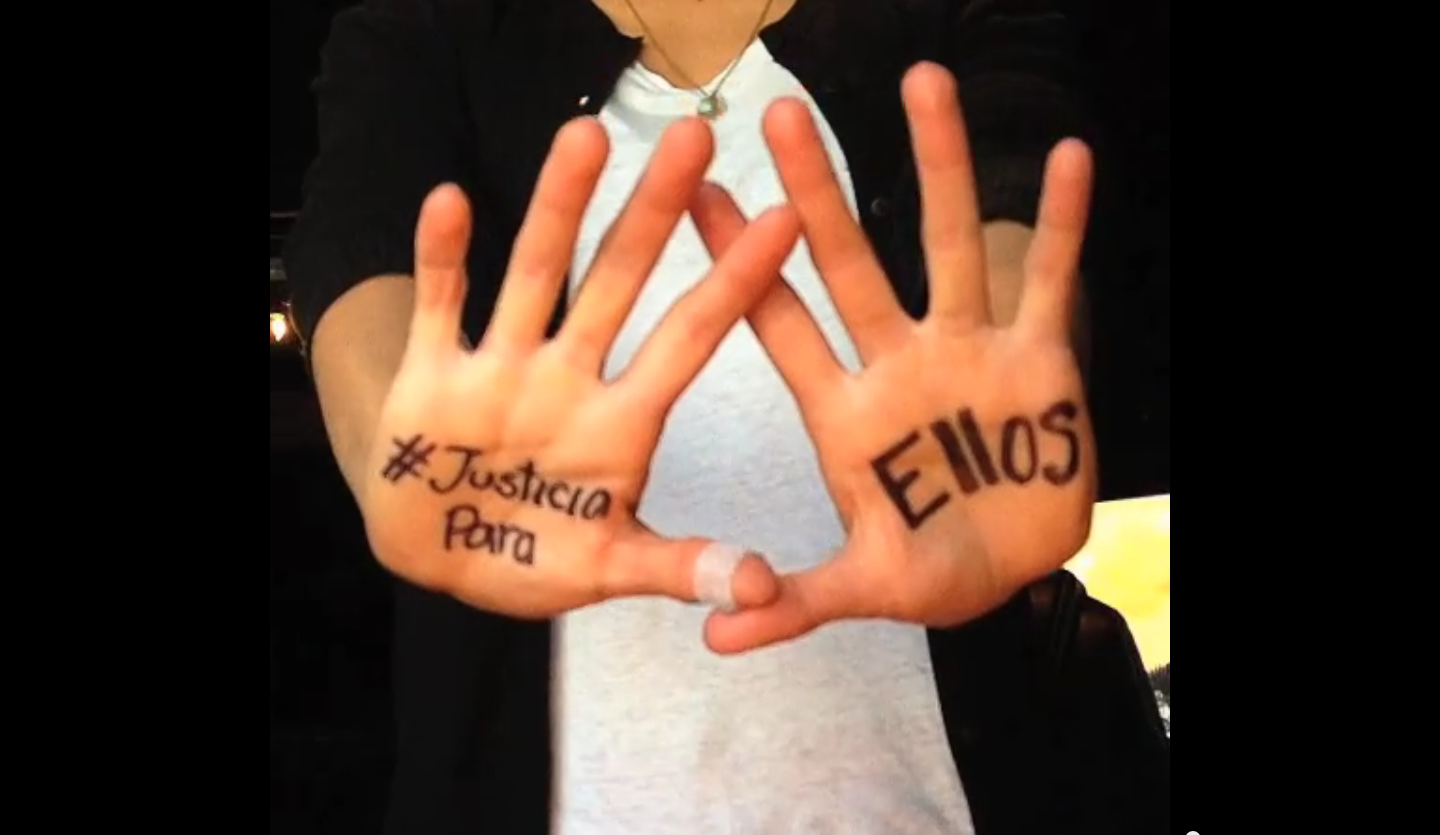La corrupción es un problema endémico en el país. La inconformidad ciudadana, avivada por las protestas recientes, tiene entre sus principales motores la exigencia de poner fin a la impunidad vinculada con los delitos de esta índole cometidos por funcionarios públicos.
En este contexto, el pasado 3 de noviembre, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para reformar varios artículos constitucionales que, entre otras cosas, daría lugar a un Sistema Nacional Anticorrupción. El PRD tramitó su propia propuesta en la materia este 25 de noviembre. Por último, a pesar de haber omitido el asunto por meses, la fracción de diputados del PRI, en voz de su vicecoordinador jurídico, Héctor Gutiérrez de la Garza, ha manifestado su intención de concretar un esquema anticorrupción antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones el 15 de diciembre próximo. Todo esto se enmarca en el contexto de un anuncio que haría el gobierno federal en las próximas horas respecto a un nuevo plan de fortalecimiento del Estado de derecho (lo que quiera que eso signifique). Sin embargo, las eventuales acciones que se tomen en el tema, ¿representarán un parteaguas o sólo concluirán en una simulación más?
El combate a la corrupción desde el gobierno se ha caracterizado por limitarse al discurso que, aunque estridente, en el mejor de los casos se traduce en acciones tibias o al control de ciertos grupos sociales. Hablar de combate a la corrupción en México suele ser retórica o, peor aún, ha implicado el diseño y puesta en marcha de instituciones que sólo han inflado la burocracia, extraído presupuesto, y solucionado nada. En este sentido, durante el periodo de transición presidencial, Enrique Peña y su equipo pusieron sobre la mesa, como una supuesta prioridad de acción al asumir el gobierno, una iniciativa de reforma que pretendía dar origen a una Comisión Nacional Anticorrupción. Esto se ha incumplido a cabalidad. Si bien la iniciativa se encuentra congelada en San Lázaro desde febrero pasado, el impulso a la misma desde los Pinos ha sido mínimo, al igual que el interés de los legisladores quienes igualmente han sido omisos en darle trámite. En cambio, el presidente Peña parece tener una idea resignada de que la corrupción es un asunto cultural –como lo declaró hace algunas semanas en un programa de televisión celebrado con motivo del 80 aniversario del Fondo de Cultura Económica—, lo cual podría explicar su falta de entusiasmo en hacer avanzar su propia propuesta. Lo cierto es que la coyuntura presente no sólo obliga a los tres poderes de la Unión a actuar, sino a hacerlo de manera contundente y convincente. Dada la (escasa) credibilidad actual de las instituciones, esto será un reto gigantesco.
Si bien existen ciertas áreas de oportunidad en el diseño institucional vigente, el problema de fondo es que aun cuando se desarrolle todo un andamiaje en torno al combate a la corrupción, ello no garantiza resultados positivos si no se tienen reglas claras, transparentes y, sobre todo, aplicables. ¿De qué sirven rimbombantes instituciones, comisiones y sistemas si no tienen una aplicación cotidiana y eficaz? Basta recordar el sui generis caso de un ex alcalde de San Blas (Nayarit) que, durante su campaña para volver a ocupar ese mismo cargo, reconoció haber “robado poquito” del erario público en su primera administración. El personaje no sólo no fue sujeto a una investigación por fraude, sino que ganó la elección municipal. ¿Acaso no hay una Secretaría de la Función Pública –al menos de facto, porque se encuentra extinta desde diciembre de 2012 a la espera de que el Congreso se decida a crear su institución sucesoria, presumiblemente la Comisión Nacional Anticorrupción— diseñada para la indagación de este tipo de conductas? ¿No existen una procuraduría local y una otra federal con competencia para investigar delitos vinculados con la corrupción? En México no faltan leyes ni instituciones; eso debería quedar claro a éstas alturas.
El combate a la corrupción, como tarea del Estado, se encuentra marcado por una dinámica perversa, vinculada profundamente con las licencias y privilegios que asumen quienes acceden a cargos públicos. Estos mismos son los encargados de redactar y ejecutar normas anticorrupción. En términos llanos, todos tienen mucha “cola que les pisen” y nadie está dispuesto a poner fin a esta dinámica y pagar los costos políticos. Por ello en este tema lo que en verdad falta es voluntad y lo que sobra es cinismo.