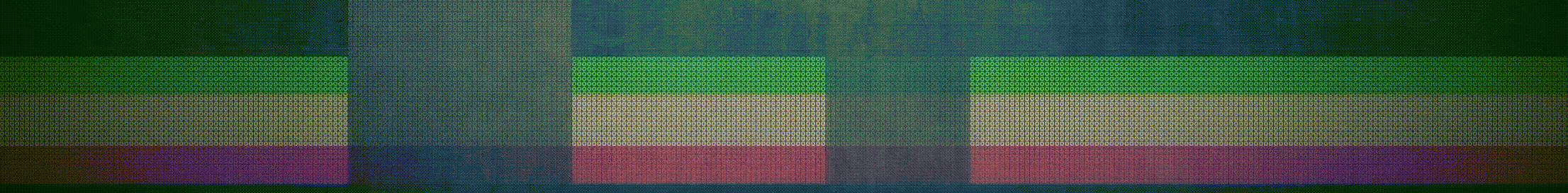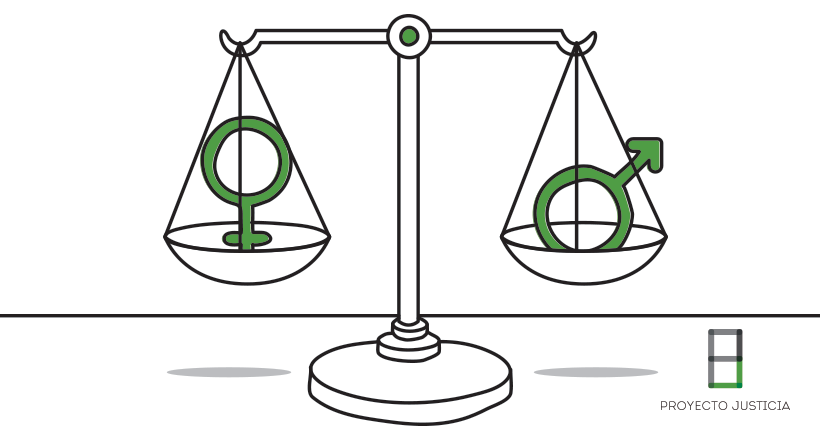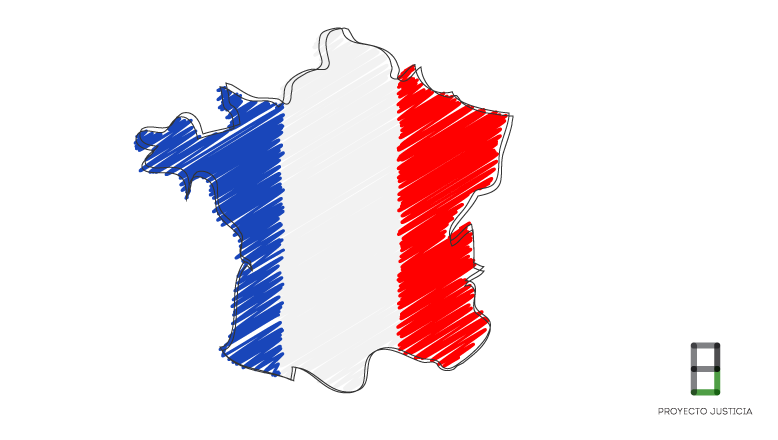El constante incremento en los niveles de inseguridad ha ocasionado que cada vez un mayor número de personas se pronuncien por una “mano más dura” por parte del Estado.
Dentro de este grupo existe una amplia y arraigada creencia que afirma que dichas demandas son inalcanzables si la autoridad no cuenta con mayores facultades –entiéndase discrecionalidad- para conseguirlas. De acuerdo con esta postura, la persecución eficaz del delito no es compatible con el respeto de los derechos humanos, los cuales representan un lastre a favor de los delincuentes. La reciente discusión en la Corte sobre la geolocalización es un buen ejemplo de cómo algunos entienden la protección de derechos humanos como una innecesaria “burocratización”.
Esta falsa disyuntiva en el derecho penal mexicano tiene un importante punto de referencia en el 2008. En dicho año se aprobó la reforma más ambiciosa en materia penal desde que la Constitución de 1917 fuera promulgada. Como todo en México, dicha reforma no estuvo exenta de contradicciones: Por una parte, la reforma pretende transitar hacia un sistema penal acusatorio que garantice la protección de derechos tanto de víctimas como de procesados y, por otra (quizá menos publicitada), se introdujo un régimen de excepción que puede enmarcarse dentro de lo que se conoce como derecho penal del enemigo. Este tipo de derecho se refiere a la tendencia político-criminal que sostiene que el castigo efectivo de determinados delitos se encuentra supeditado a la disminución –cuando no suspensión- de los derechos humanos de los imputados.
El derecho penal del enemigo no es algo nuevo, sus orígenes se remontan a los años ochenta, pero en la última década (sobre todo a partir de los acontecimientos de terrorismo internacional) ha adquirido un nuevo impulso que lo presenta como alternativa viable para enfrentar los desafíos que el derecho penal “tradicional” ha sido incapaz de resolver. En México se introdujo como el instrumento necesario para disminuir la ola de violencia que crece desde mediados de la década pasada; en específico, la reforma incluyó una serie de disposiciones dirigidas a la persecución de la delincuencia organizada en detrimento de los derechos procesales de los imputados. Como su nombre lo indica, el derecho penal del enemigo impone una visión maniquea que divide a los individuos entre los “amigos”, quienes pueden ser sujetos de un derecho procesal garantista y los otros –los enemigos-, aquellos que por su calidad requieren un trato “especial”.
La Constitución atribuye este régimen a los casos de delincuencia organizada, que a su vez define como la organización de tres o más personas para cometer delitos de forma permanente o reiterada (en principio la Constitución no debería tipificar delitos). Se trata de una definición laxa que compete desarrollar a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (LFCDO). Esta, por su parte, incluye un catálogo de los delitos considerados de delincuencia organizada que van desde el terrorismo y narcotráfico hasta la falsificación de moneda. Un primer riesgo de este régimen de excepción consiste en que no existen delitos de “enemigos” por antonomasia, por ello una modificación de la LFCDO, condicionada a una mayoría simple en el Congreso, podría incluir cualquier tipo de conducta en el catálogo de delitos de delincuencia organizada. Por otra parte, es grave que la tipificación de la delincuencia organizada se refiera al mero hecho de la asociación, al simple acuerdo.
Aunque se niegue, el derecho penal del enemigo asume que un sistema garantista entorpece la actuación de la autoridad. Entre las disposiciones que integran este régimen en el caso mexicano se encuentran aquellas que establecen plazos de detención excepcionales. Por ejemplo, mientras a un delincuente “ordinario” se le puede detener hasta 48 horas, en el régimen de excepción del “enemigo” este plazo se extiende hasta 96 horas; la ampliación queda a discrecionalidad de la autoridad investigadora. Asimismo, se constitucionalizó el arraigo que permite una detención de hasta 80 días sin que medie acusación formal. Además se restringen las comunicaciones de los imputados con terceros durante el proceso y se les impide el derecho de purgar sentencias en centros penitenciarios cercanos a su domicilio. Por último, de forma taxativa se estableció la prohibición para los procesados de gozar de libertad bajo caución ya que se ordena la prisión preventiva oficiosamente, en lo que constituye una flagrante violación a la presunción de inocencia.
Sin embargo, probablemente lo más grave sea que todo lo anterior se aplica sin que exista declaración alguna de culpabilidad por parte de autoridad judicial. El derecho penal del enemigo se dedica a etiquetar de forma apriorística a las personas entre delincuentes “ordinarios” y “enemigos” del Estado, y deriva graves consecuencias de esa clasificación arbitraria. Cualquier ciudadano puede ser sujeto de un proceso excepcional en el cual –con sus derechos procesales reducidos- deberá probar que nunca debió ser sujeto de dicho régimen. Desde mi perspectiva, eso per se constituye un castigo sin sentencia, a lo que cabría preguntar ¿Y la presunción de inocencia? Bien gracias.
La supuesta “idoneidad” con la cual se vendió la introducción del derecho penal del enemigo en el sistema penal mexicano aún no ha sido probada. A casi seis años de su aparición no existen evidencias que comprueben que esté dando los resultados esperados; por lo contrario, lo que claramente existe es un reconocimiento de sus abusos. El mismo Procurador Jesús Murillo Karam, al inicio de su gestión, afirmó que de los 4 mil arraigos efectuados durante la administración anterior sólo en 120 casos se ejerció acción penal. Eso significa que el 97% de los actos de molestia terminaron con un tradicional “Usted disculpe”. No olvidemos lo que implican 80 días de reclusión injustificada, ¿cuántos de los detenidos perdieron su empleo? ¿Cuántos otros fueron estigmatizados en su comunidad? ¿Cuántos recursos se gastaron para no ejercer acción penal?
Como casi siempre, México es un país lleno de incongruencias y el sistema de justicia penal no es la excepción. Por una parte se acertó en rediseñar un proceso penal que era anquilosado y abusivo, sin embargo se decidió que éste sólo aplicara para delitos “ordinarios” y, por otro lado, se permitió una restricción de derechos cuestionable en pos del combate a la delincuencia organizada. Esta contradicción plantea una serie de interesantes preguntas, ¿pueden coexistir dos sistemas antagónicos? De entrada, el hecho de que el derecho penal del enemigo haya sido constitucionalizado dificulta las posibilidades de impugnarlo por medio de los controles constitucionales tradicionales. En este sentido, ¿es necesario eliminar el régimen de excepción, o sólo basta con asegurar los controles suficientes en las leyes secundarias para evitar abusos?
Aunque el régimen de excepción se encuentra legitimado por una auténtica demanda ciudadana, es importante analizar en dónde estriba el problema, si en el uso de las facultades de la autoridad o en las limitaciones de las mismas. Es decir, ¿la autoridad realmente no contaba con las facultades necesarias o más bien nunca hizo un uso adecuado de aquellas de las que disponía? Si se trata del segundo caso, la introducción del régimen de excepción no es más que el reconocimiento de un fracaso y, lo que es más grave, se le intenta resolver por medio del refuerzo de una lógica inquisitiva (el modelo que precisamente se está intentando abandonar). En el contexto de violencia en el cual nos encontramos atrapados es de esperarse que más de uno simpatice con el derecho penal del enemigo, sobre todo porque se presenta como la única alternativa. A quienes sostienen esta postura cabría preguntarles ¿a cuánto estamos dispuestos a renunciar por recuperar la paz? A mi parecer son varios los cambios legales, justificados por la inseguridad, de los que no tardaremos mucho en arrepentirnos.
Artículo originalmente publicado en Animal Político