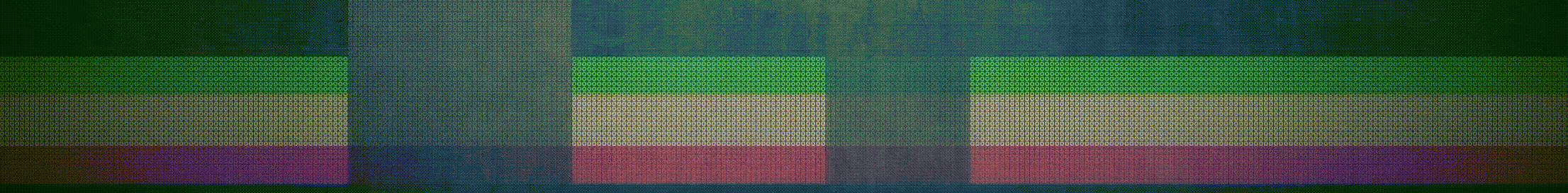Este 20 de noviembre, se espera una serie de movilizaciones sociales en diversas partes del país y del mundo, en las cuales la principal arenga es la exigencia de justicia en el marco de la crisis política emanada del caso Ayotzinapa.
Como algunos analistas señalan, tal vez el gobierno federal actual no sea el responsable directo de los trágicos eventos del pasado 26 de septiembre en Iguala. No obstante, el descontento no responde a una cuestión coyuntural como los acontecimientos de Guerrero, Tlatlaya (Estado de México), y hasta el escándalo fatuo de la llamada “Casa Blanca” de Las Lomas. La administración Peña encara una problemática estructural que se ha macerado a lo largo de los años y que, en este momento, le ha estallado en las manos, paralizándola y agudizando la crisis. Es difícil saber si el grado de descontento social es suficiente (en términos numéricos) a fin de representar un riesgo respecto a la continuidad de la actual autoridad federal. Lo cierto es que la respuesta ante el entorno presente no ha sido precisamente la óptima. De hecho, en una decisión sin precedente en la historia contemporánea, se ha decidido cancelar el desfile deportivo-militar con motivo de la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana –ante el desconcierto del secretario de Defensa, cabe mencionar. Dejando de lado las afectaciones que las movilizaciones provocarán en la vida cotidiana, sobre todo en la capital del país, es pertinente analizar la manera en la cual el gobierno federal ha ido reaccionando (o no) ante los distintos acontecimientos que han derivado en el ruido social que vive el país estos días.
Con la aprobación de las once reformas estructurales de 2013, el gobierno de Enrique Peña daba la impresión de tener todo bajo control en los ámbitos político y económico. Aunque ciertamente el ánimo interno nunca se mostró demasiado entusiasta frente a esos logros legislativos derivados de la exitosa gestión política de Los Pinos, la comunidad internacional estallaba en loas sobre la labor de gobierno del priismo devuelto a la administración federal. Incluso, la revista Time llegó a encabezar una de sus ediciones regionales con la imagen del mandatario mexicano atribuyéndole la autoría de una presunta salvación de México. Sin embargo, la autoridad federal se ha topado con una realidad que, dadas sus reacciones, parece no comprender del todo. Aun con la atropellada e inacabada transición democrática, el autoritarismo característico de las siete décadas de gestión priista en el gobierno ya no tiene terrenos fértiles en la realidad presente. La pretensión de manipular y ocultar los problemas del mundo de lo real es tan anacrónica como ineficaz. Del mismo modo, el ejercicio de lo que alguna ocasión el jurista Diego Valadés denominó “las facultades metaconstitucionales de la Presidencia de la República”, aun cuando en cualquier caso se han llevado a la práctica –como en el caso de la intervención federal en Michoacán y en el uso casi ilimitado de recursos para aprobar las reformas—, ya no cuenta con los márgenes de maniobra de antaño. Asimismo, si bien el gobierno ha intentado asumir conductas de los tiempos hegemónicos del PRI, también ha tenido cierto pudor político al momento de decidir atender determinadas crisis. Ejemplo de ello es el marasmo que vive ante las manifestaciones desatadas tras el caso Ayotzinapa.
De regreso de su gira internacional por China y Australia, el presidente Peña optó por enviar un mensaje –entre informativo y amenazador—sobre la facultad que tiene su gobierno de “usar legítimamente la fuerza” en el momento que fuera pertinente debido al vandalismo y el descontrol presentado en algunas movilizaciones de los últimos días. Más allá de la discusión teórica acerca de la legitimidad del uso de la fuerza por parte del Estado, vía el gobierno, es interesante revisar cuáles son las alternativas de la autoridad de cara a la crisis política del presente. El pasmo gubernamental ante los abusos de ciertos inconformes que de manera franca violentan la ley y la paz social, no sólo propicia un ambiente de incertidumbre respecto al entorno de gobernabilidad, sino que envía un mensaje negativo en lo referente a las capacidades reales de manejo de coyunturas complejas como ésta. Ciertamente, el PRI carga con un fantasma que no ha sido capaz de superar: el régimen autoritario y, en ocasiones, represor. El trauma iniciado con los deleznables acontecimientos del 2 de octubre de 1968, ha impedido al PRI ajustarse a una realidad donde la represión ya no nada más es indeseable sino imposible. Las capacidades que el gobierno está obligado a tener de mantener el orden sin incurrir en abusos, resultan en una ecuación que, hasta el momento, la administración Peña no ha sabido resolver. Este galimatías tiene paralizado al gobierno y genera el riesgo de echar por la borda todo el esfuerzo de gestión política que condujo a desatorar reformas que se requerían desde hace dos décadas.
A pesar de las proclamas de algunos sectores exigiendo la renuncia de toda aquella autoridad que se les ponga enfrente –incluyendo la federal—es crucial poner los pies en la tierra y buscar soluciones factibles. La renuncia o “separación forzada” de ciertos funcionarios puede ser necesaria para concluir la crisis dentro del gobierno, pero no sería solución permanente. Se requiere una estrategia que responda a la nueva realidad, misma que trasciende a las personas en lo individual. México no puede darse el lujo de propiciar vacíos de poder y desperdiciar la gran oportunidad de haber avanzado en reformas económicas que, de implementarse de manera adecuada, representan una esperanza real de desarrollo no vista desde el anhelo incompleto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es tiempo de decisiones para el gobierno federal, pero no debe incurrir ni en el exceso del autoritarismo represor, ni en el del prurito de saciar el hambre del escándalo mediático. Es momento de que el gobierno se decida a gobernar.