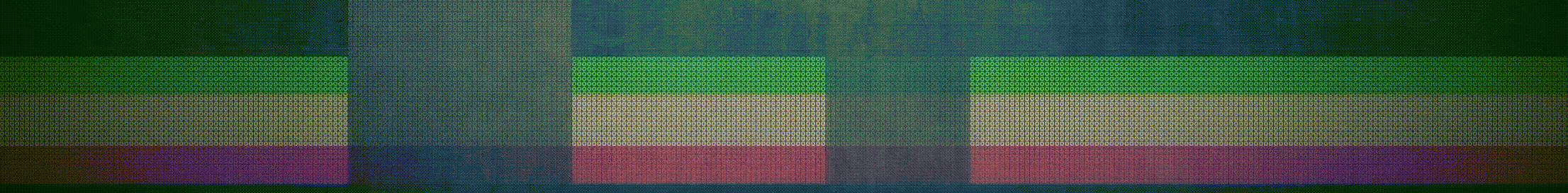El 10 de junio de 2011 se promulgó una ambiciosa reforma constitucional cuya pretensión consistió en modificar el papel de los derechos humanos en la vida política y social de México.
Ambiciosa porque intentó colocar a los derechos humanos en un lugar preponderante en la cúspide del sistema jurídico. Sin embargo, como pocas cosas quedan claras una vez que se plasman en una norma, a dos años de la reforma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se vio obligada a determinar lo que según su consideración eran los verdaderos alcances del texto reformado. Se trataba de su segunda oportunidad para resolver la contradicción de tesis 293/2011, cuya resolución había quedado pendiente desde marzo de 2012. Mucho estaba en juego: de lo que decidiera la Corte dependía la fijación de los parámetros a partir de los cuales se establecería la defensa de los derechos humanos y ejercería control sobre todo acto de autoridad.
Antes de entrar al tema que se debatió en el pleno de la SCJN estas últimas semanas, resulta útil recordar el estado de las cosas antes de la reforma de 2011. Previo a la modificación constitucional, el lugar de la Constitución como norma suprema estaba fuera de discusión; en reiteradas ocasiones la Corte había reafirmado su estatus especial. Sin embargo, a partir de la reforma, el poder legislativo decidió ampliar el catálogo de derechos constitucionales por medio de la adición de aquellos derechos contenidos en tratados internacionales, creando de esta forma lo que algunos denominan “bloque de constitucionalidad”. Era previsible que una modificación de este talante generara confusión y debate. Por una parte había quienes celebraban la creación del bloque y la subsecuente armonización de los derechos contenidos en tratados internacionales y la Constitución, mientras otros se preguntaban angustiados si la Constitución había perdido su lugar especial en el sistema jurídico mexicano o si los tratados en materia de derechos humanos se equiparaban en jerarquía a la Constitución.
Con el objetivo de acabar con cualquier contradicción, la Corte se abocó a la tarea de evaluar las implicaciones de la ampliación del catálogo de derechos en la dinámica normativa. El eje de la discusión giró en torno a la pregunta: ¿Cuál es la relación jerárquica entre un derecho humano contenido en un tratado y la Constitución? Los Ministros tenían ante sí la resolución más importante en la materia de las últimas décadas. La disyuntiva era clara: adherirse a la lógica de progresividad de los derechos humanos o dar marcha atrás y mantener la supremacía de la Constitución.
Nunca antes los integrantes de la Corte habían tenido tan cerca la oportunidad de confirmar el establecimiento de un “bloque de constitucionalidad” que constituyera el parámetro de control de la regularidad con independencia del origen constitucional o convencional de los derechos. Además los Ministros tenían la posibilidad de afirmar que en caso de que surgiera una contradicción entre derechos (sin importar de qué fuente emanaran), ésta no se resolvería en razón de ninguna regla de jerarquización sino por medio de un ejercicio de ponderación caso por caso bajo la guía del principio pro persona. Los Ministros contaban con la oportunidad de establecer al principio pro persona como el faro de la interpretación jurídica y con ello obligar a la armonización entre derechos constitucionales e internacionales en el sentido de lograr una mayor protección para el individuo.
Todo ello hubiera representado la apuesta más ambiciosa de las últimas décadas en la materia y un rompimiento con el paradigma de jerarquía normativa a favor de la progresividad de los derechos humanos. En principio, el proyecto presentado por el Ministro Zaldívar prometió anotar este gol pero al final dejó pasar la oportunidad de llegar a la meta.
Al final, el Ministro Zaldívar reculó y alteró su proyecto. Cedió en las modificaciones necesarias para generar los consensos requeridos para su aprobación pero con ello diluyó las ambiciosas pretensiones de la reforma de 2011. A pesar de que en teoría la propuesta mantiene el rango constitucional de los derechos contenidos en tratados, en la práctica los sujeta a las restricciones que les imponga la Constitución. Con ello se desvanece la idea de un verdadero “bloque de constitucionalidad” que pudiera servir, en su conjunto, como último parámetro de control de los actos de autoridad. De acuerdo con el proyecto modificado, siempre que la Constitución establezca una “restricción expresa”, ésta prevalecerá. Se perdió así la oportunidad de impugnar, por medio de controles judiciales, figuras como el arraigo que afectan derechos humanos reconocidos internacionalmente. La propuesta modificada fija una regla de interpretación para todos los casos en los que se presente una restricción constitucional y con ello también se pierde la oportunidad de ponderar a la luz del principio pro persona. La supremacía constitucional fue confirmada, lo cual dejó un sabor amargo en todos quienes veían la posibilidad de transitar a una nueva etapa en la consolidación de los derechos humanos en el país.
Al final se impuso la perspectiva formalista de quienes desde un principio abogaban por la permanencia del paradigma jerárquico tradicional y rechazaban enérgicamente la idea de un “bloque de constitucionalidad” que “amenazara” la posición de la Constitución en la cúspide del sistema jurídico. ¡Ni pensar en la posibilidad de condicionar la aplicación de la Constitución a un proceso de confrontación con normas internacionales! La decisión judicial consumó una contrarreforma que debe dejar satisfechos a todos aquellos que consideraban al “bloque de constitucionalidad” una traición a la patria (en palabras de la Ministra Luna Ramos). Las repercusiones de esta decisión van más allá de términos y debates jurídicos, pues el proyecto modificado reafirma el paradigma anterior a 2011 en el cual la violación de derechos humanos es posible siempre y cuando la establezca la Constitución.
Por: Mariana Meza (@some_bunny) y Carlos De la Rosa (@delarosacarlos)
Artículo originalmente publicado en Animal Político