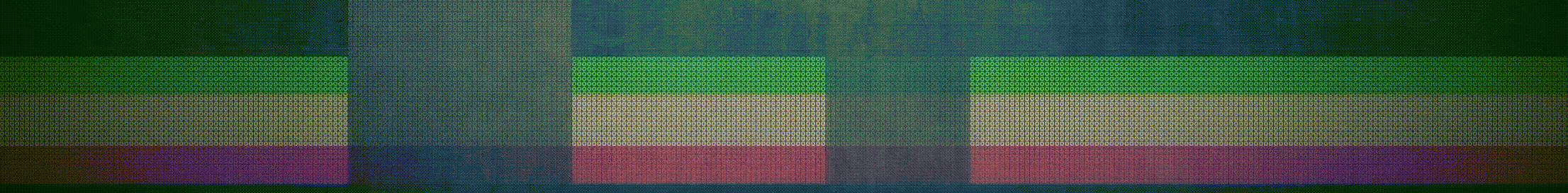Los casos de las ejecuciones en Tlatlaya, el descubrimiento de fosas en Guerrero, y la desaparición de un grupo de estudiantes normalistas en Iguala, han dejado una cosa clara: la calidad de los resultados en materia de protección a derechos humanos dista mucho de las expectativas propias del complejo entramado institucional que se supone opera en el país.
En México se cuenta con una comisión de derechos humanos en el ámbito nacional, 32 comisiones locales, y un sinfín de direcciones especializadas en instituciones de todos los niveles.
Además, en 2011, se publicó una reforma constitucional en derechos humanos que se presentó como una de las más progresistas del mundo, mientras que en 2008 se reformó el sistema de justicia penal para colocar los derechos humanos como el eje de la actuación de las autoridades a cargo de la procuración y administración de justicia. En este contexto, ¿por qué a pesar de contar con el diseño estructural, el presupuesto y las herramientas legales, las instituciones son incapaces de ofrecer una respuesta a la crisis de derechos humanos que atraviesa el país?
Es importante resaltar que los acontecimientos ocurridos en Guerrero no son hechos aislados, ni excepcionales; no es un problema exclusivo de la entidad, ni de esta administración. La historia reciente del país está repleta de fosas con decenas de cadáveres, masacres y una larga lista de personas desaparecidas. El cúmulo de incidentes obligan a aceptar un terrible escenario: la violación a derechos humanos en México es una situación normalizada. Poco han resuelto las múltiples inversiones en materia de derechos humanos; ni se han desarrollado instituciones que garanticen su protección, ni se han capacitado operadores que genuinamente reconozcan la importancia de respetarlos. El nulo respeto por estos derechos que evidencia el actuar de las autoridades, no es accidental. El margen de impunidad se ha elevado tanto que la amenaza de la sanción no inhibe a nadie. En este contexto, ya no basta con crear una “fiscalía especializada”, un “comité” o incrementar las facultades de los órganos especializados, pues el problema encuentra sus causas en el modelo político vigente.
Las lecturas simplistas que ven en el asunto de Guerrero una oportunidad política para repartir culpas por omisiones son insuficientes. En Guerrero se evidencia una situación muy delicada: la existencia de sectores del Estado que han sido completa y descaradamente cooptados por el crimen organizado. Lo ocurrido en Iguala contra los normalistas de Ayotzinapa implicó el uso de la fuerza pública como medio para ejecutar objetivos de la delincuencia. En un escenario así, exigir el respeto a derechos humanos resulta trivial. De fondo se asoma una pregunta incómoda: ¿hasta qué nivel se ha infiltrado el crimen organizado en el gobierno mexicano? La respuesta fácil es culpar a los policías, sus bajos salarios y falta de capacitación, lo cual los convierte en el “chivo expiatorio” por excelencia. Sin embargo, una vez que se evidencia la existencia de “narcoalcaldes”, lo correcto sería indagar hasta donde llega ese vínculo. A pesar de lo aterradora que pudiera ser la respuesta, es fundamental conocerla.
Con esto en mente, ¿está dispuesto el gobierno a dar un verdadero “golpe de timón” y enfrentar el problema de fondo? Mientras se decide, la sociedad se encuentra inmersa en una profunda desconfianza y vulnerabilidad frente a un Estado que no sólo es incapaz de protegerlo sino que también actúa como verdugo. Ni siquiera la hipotética resolución positiva –en la medida que esto aún pueda ser—, terminará con el problema de fondo. El gran riesgo de la simulación del estado de derecho es que se desacrediten los derechos humanos y los procesos democráticos y, en su lugar, se incentive el ejercicio del poder autoritario bajo el pretexto de “poner la casa en orden”. No sería la primera vez. Lo importante aquí es no permitir que los grados de tolerancia de la sociedad se sigan estirando. Además, no es nada más resolver uno, dos, o mil casos coyunturales. Se trata de restituir la credibilidad del Estado mexicano, pero ahora en un contexto de extrema visibilidad nacional e internacional que reclama transparencia y resultados.